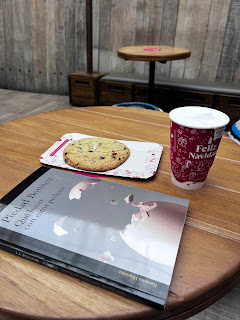No pretendo contener en este escrito el mar de sensaciones que me generó el libro que por cierto leí en tres días, justo a tiempo para terminar el 2024. Creo que no podría hacerlo, aunque quisiera. Pero esta historia, que abarca todo a partir de casi nada, genera una gran cantidad de interrogantes que desembocan en si vale la pena vivir la vida que uno ha construido y si aún tiene tiempo de redireccionar lo que no le gusta. Emilia, la protagonista, es una mujer inmersa en un contexto diametralmente diferente al mío y, aun así, con dilemas y cuestionamientos que sentí tan compartidos como el aire que respiramos. Un evento aleatorio y aparentemente insignificante, la lleva a notar detalles en situaciones que le pasaban desapercibidas en el mar de la cotidianidad y la costumbre y a darse cuenta de que ha sido siempre alguien que cede, que quiere agradar, que se mueve por culpa y por temor y por desasosiego salvo por momentos fugaces y distanciados entre sí, que la hacen sentir viva, pero a la vez asustada. Asustada de perder, quizás. Aferrarse a lo que uno cree que tiene y por lo que ha luchado, a veces sin cuestionarse si es algo que quería realmente o si en este momento le causa más desdicha que gozo. La vida inmersa en el agujero negro de la costumbre que lo devora todo con su gravedad avasalladora, que no permite pensar, cuestionar, nada. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a vivir así? ¿Es eso realmente vida? ¿Alguna vez nos lo preguntamos?
Hay momentos, cuando Emilia está reflexionando o investigando para escribir sus crónicas en los que siente que no tiene bordes que la separen del mundo exterior. Se siente plena, infinita y poderosa, como si de repente hubiera comprendido el poder que corre por sus venas y estuviera dispuesta a usarlo. Son momentos breves y por lo general alejados de todo y de todos tal vez porque es ahí el momento en el que puede ser ella sin ataduras, sin las críticas del marido, del padre, de la madre, de los hermanos, de la hija. ¿No es un poco así la vida? Los ojos inquisidores de familiares, amigos y hoy en día, incluso de desconocidos en el mundillo virtual. Emilia intenta cambiar casi siempre sin éxito, porque dejar de recorrer los caminos que uno ha seguido por años no es nada fácil, aparecen los pasos ahí por inercia, sin siquiera proponérselo. La respuesta a la que llego es esta: no vale la pena vivir así. La vida se convierte más bien en un relicario de “si hubiera dicho” o “si hubiera hecho” o “debí hacer esto”, las escenas ficticias que se repiten en la cabeza pero que, en realidad, uno jamás vivió porque ni lo intentó. Y eso no puede ser: hay que salir a vivir. No se trata de hacer grandes cosas, sino más bien tener la libertad de hacer lo que uno quiera, de permitirse sentir, equivocarse, experimentar con sentimientos y con situaciones.
Este año que termina ha sido quizás en el que más me he permitido ser yo misma, mucho más que cualquier otro. Y hay que decir que esa persona en la que me he convertido me agrada mucho más que aquella que solo quería complacer a los demás.